Esto del tiempo es complicado, me agarra por todos lados.
Johnny Carter en El perseguidor de Julio Cortázar
El corredor frontal de la casa era la parte más amplia, como era entonces preferente en el diseño de las casas de rancho en los acahuales de Comalcalco, Tabasco. Y por ser espacioso, don José Sebastián Espigal le había mandado a reconstruir el tapanco de la sala, que se enganchaba entre el nacimiento de las dos aguas del tejado, ampliándolo desde el corredor hasta adentro de la sala, para mantener viva la nostalgia. Pegado a la pared del corredor, contiguo a la puerta principal, don Tano (como le llamaba a don Sebastián el gremio rezador católico) fijó en diagonal un grueso tronco de coco al que le quitó boquetes en forma de escalones, siendo así el acceso principal hacia el compartimento superior.
Le encantaba la casa porque estaba cercada de madera palma de Roystonea regia, mejor conocida como palma real por los chontalpeños; además, porque el contraste con las otras casas hechas de latón y de madera de caoba era maravilloso. El techo estaba amarrado en simétricos trazos horizontales de pencas que provenían de las mismas palmas. Don Tano había cortado en el verano de 1952 todas sus palmas para renovar las vestiduras de su ecológica casa, misma que le había heredado su padre, don José Cruz Espigal, y en vez de ellas había sembrado en el alto campo abierto una amplia franja de maíz. Esto, unos meses después del fallecimiento de don Cruz.
Ese día del funeral, la sala estaba repleta de amigos, de familiares y de rezadores. El párvulo Rulo estaba arriba en el tapanco, con los escalones entonces en la sala, y desde allí y sólo él alcanzaba a ver hacia abajo por una rendija entre las tablas de caoba del piso del tapanco a su padre, don Tano, detrás de la puerta principal arrimada hacia la pared hecha igual de caoba, roto en gemidos silentes y lágrimas desbordantes, quien apretaba sus puños sobre las cuencas de sus ojos. Veía correr los hilos de lágrimas por debajo de su mentón.
En los tiempos lúcidos de don Cruz, por el 1910, cuando el levantamiento de su paisano vecino, don Ignacio Gutierrez Gómez, el maderista revolucionario (el General Gutierrez), en tal época se imponían otras costumbres en la arquitectura de una construcción hogareña. Habían comenzado a superar los diseños arcaicos de chozas hechas de lodo con zacate o de ceto de jahuacte y techos de penca de palma o de zacate amarrado; ahora, la necesidad de un refugio resistente a las fuerzas climáticas de la naturaleza se imponía, y accedían a los recursos de maderas de caoba, de cedro, de ceiba, de palma y techos de penca de palma con mejores urdimbres o de lámina de zinc. Una primera casa en 1910, de don Cruz. Una segunda en 1952, de don Tano. Una temporalidad que recoge y junta mágicamente entre las cuencas de las palmas de las manos juntas el inicio y el final de los recuentos de la Revolución. Una brecha donde el tiempo se abre hacia otra generación, como la del niño Rulo que vive entre los recuerdos fúlgidos del pasado familiar y los temores del efímero presente.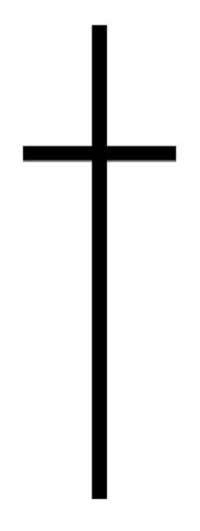
Era al presente efímero de Rulo donde pertenecían las descripciones arquitectónicas de la casa extensa de los Espigal de que damos cuenta. Siguiendo con sus dimensiones, la casa medía diez metros de anchura por veinte de longitud. Afuera, en el patio trasero, la asediaba una caleta bastante amplia, donde se erguían unos árboles de limón dulce intercalados con otros de cacao y unos que otros surcos de hoja de to, abrazados todos en una extraña y armoniosa enredadera, a donde los niños concurrían a menudo para arrojar moneditas de menor valor haciendo trueques con el destino. En los días lluviosos, este pequeño palote de mar desbordaba siempre sus aguas a los lados, escupiendo tamos podridos y desechos de frutos y algunos reptiles de agua.
Y el encanto no se agotaba en ese paisaje acuático. Por ambos lados de la casa se erigían arrogantes otros linderos de plantas de momo, de chaya, de plátano y de surcos de hojas de to, máxime deleite de las tías cuarentonas. Así, entre la casa, el patio trasero y los lados –por el lado izquierdo se estrechaba el callejón principal que en forma de cuchilla se reintegraba a la calle principal que lleva a la ciudad de Comalcalco– había una especie de borde o de banqueta con las mismas dimensiones de un costanero, costado exhibido de tierra, al igual que el piso en el interior de la edénica casa, no faltando el elemento sublime de una terraza frente a su corredor recién forrada toda en una manta de granos de cacao acabados de cosechar, arrojados allí para atraer la furia del sol.
Fue la víspera de navidad de 1952, mismo año de la restauración de la icónica casa, que el niño José Rulo Espigal, octavo hijo de don Tano y de doña Carmen Espigal, ordenado por sus tías –hermanas de éste–, subió al tapanco para cruzar amarres alrededor de una caja de cartón que se encontraba detrás de una de las dos pilas de sacos de elotes recién escorados. Una vez atada la gran caja y jalada hacia él, comenzó a empujar a través de la calle entre los bultos de elote, y cada vez que él empujaba hacia el hueco de la escalera, abajo las tías desde el corredor abatían la cuerda, jalando con todas sus fuerzas el embalaje de cartón hacia sí.
El plan estaba maniobrado. El niño Rulo debía empujar la caja en alternancia con las tías y darles nítida señal en cuanto la caja llegara cerca del borde de la abertura de donde se afianzaba la escalera de descenso. Las tías debían jalar la cuerda, estar atentas al chiflido de Espigal para entender que la caja había llegado al punto de referencia. Pero, la fantasía que le sobrevino justo en ese momento marcó su fugaz existencia.
Llegado casi al límite, Rulo comenzó a chiflar suave mientras ellas se aferraban a la cuerda jalando y jalando sólo por jalar. Al percatarse de la necedad de las tías, tocó alterado todo su arte de rechifles. Todo fue en vano porque en el burdo jaloneo la caja se movió con la fuerza suficiente para que de un solo jalón se esfumara por el hueco. Rulo corrió hacia el hueco y, acuclillado y con los ojos expandidos y mirando hacia el vacío inferior, vio cómo la caja se rompía en una estrepitosa caída, y cómo de su interior se vaciaban pedazos de yeso haciéndose polvo por todo el corredor. Quedó sobresaltado. Desestimó la propia vida. Optó al instante por ser la esencia del fetiche profanado al muchachito profanador. Comenzó a auto extinguir su existencia en un juego de espejismos.
Agazapado allí arriba, por el borde de las escaleras, mirando hacia abajo, el espejo de los ojos de Rulo reflejaba un funeral compuesto por dos desechas tías que gritaban de espanto, de dolor y de lamentos. También se reflejaba en sus ojos la caja y los pedazos que antes componían al niño Dios, que desde justo una semana antes de noche buena debía ser arrullado por todos los brazos beatos de madres y abuelas de Villa Tecolutilla. En esos segundos el tiempo se transfería.
Los llantos desgarradores; el reacomodo en la caja de las sacras fracciones esparcidas; el panorama de gente voceada que al instante concurría desde lo lejos del callejón; las gruesas gotas de lluvia que comenzaban a azotar el tejado de la casa y a desparramarse sobre los plátanos, el momo, las hojas de chaya, las hojas de to; el mar que enrollaba inmensas olas de lodo en la caleta; la efigie dentro del ataúd de cartón recompuesto abajo en el corredor; la baba del cacao semi seco sobre la terraza siendo estimulada por la lluvia; el lejano paisaje de todo un campo alto de maíz donde antes era palmar que aparecía apenas como retrato sobre el copete de la caleta. Todo eso sucedía alrededor de Rulo, y quedaba impreso en su mente en una imagen panorámica ante sus estáticos ojos. Rulo seguía acuclillado en el tiempo en la orilla del tapanco mirando a los deudos reunidos todos allí abajo.
Un ligero programa funeral de alimentación había sido predispuesto: desde revolver los huevos con chaya, freír los plátanos pintos, colar el café recién tostado y molido, hornear los buñuelos, vaciar en hojas de naranja el dulce de mercocha, sancochar las castañas, moler el maíz junto con el cacao tostado y atinar la sazón del caldo lampreado de unos pochitoques que la caleta recién había escupido hacia la casa de palma, de donde también habían levantado unos limones dulces para el paladeo.
Entretanto, las viejas tías pausaban de momento sus lamentos detrás de la cortina para encomendarle a ciertas mujeres ir al patio por unas de hojas de momo, otros manojos de plátano macho cuasi podridos y de hojas de chaya. Habían organizado también a otras madres y abuelas de entre la concurrencia para inmiscuirse en las ingenierías de la cocina.
Ese día toda la casa se mantuvo predispuesta a los recorridos indiscretos del público. Unos niños que jugaban al juego de las escondidas entre los raquíticos plátanos y hojas de to en los lados de la casa; unos adolescentes que desenterraban moneditas de los 50 en una tenebrosa remembranza de caleta; unos jóvenes que se columpiaban en mecedoras de llantas de coche sujetadas entre unos ramajes de árbol de mango; unas señoras –entre ellas unas tías nonagenarias– que lloraban con amargos suspiros detrás de una cortina; un conjunto de adultos que hacía una fila para dejar caer en turno cadenas de lágrimas sobre un rostro opaco y una boca risueña que había emitido el último aliento de vida, sobre unos ojos que se extinguieron y que nadie quiso cerrar, el rostro del difunto Rulo; una tercera casa en 2012, de don José Rulo Espigal.
Unos dicen que lo mató la nostalgia, porque por las tardes desde cuando era niño subía al tapanco y, sentado en el borde de la escalera se perdía por horas en una mirada infinita, frontal y oblicua, hasta por los 90 cuando la espiritual casa de palmas era reemplazada por los diseños posmodernos de material de concreto. Eso mismo aseguraban de su padre, que una nostalgia inflexible había acabado con don Tano en los 80, que era hereditario en los Espigal. Aunque otros alegan que un lóbrego vacío de mente se había apoderado de Rulo, como aquellos prolongados silencios de los patitiesos Demián y Siddhartha.
Mientras, una fila que avanzaba hacia el cuerpo, como siendo jalada por la cuerda de un chiflido desde dentro del ataúd; una bulla de chiquillos que lanzaban avioncitos de papel en los juegos infantiles de la terraza de enfrente; un tintinar de lluvia que comenzaba a arreciar sobre el tejado de asbesto de la otrora casa de palmas, chubasco que también rebotaba sobre algunos plátanos, chayas y hojas de to desproporcionados y macilentos en los lados; un conjunto de personas que a lo lejos se le miraba correr hacia adentro de la casa; unas viejas tías que chasqueaban violentamente sus narices detrás de la cortina; unas damas que repartían otra ronda de café acompañado de unas castañas cocidas sin pelar; un ataúd apostado con el rostro del difunto viendo hacia el dintel izquierdo de la puerta principal en el nuevo amplio corredor de la casa, justo frente a donde antiguamente se erigía una escalera de madera de caoba y de tronco de coco, sucesivamente, que llevaba hacia un tapanco de almacenajes.
Un cuerpo reacoplado por el personal de la funeraria dentro del ataúd; un rostro pálido con una remembranza de contemplación; unos ojos ya vidriosos de tanta absorción lágrimas caídas de los nublados ojos de los deudos, ojos fúnebres desde donde se proyectaba el panorama de toda la forma de la casa, y desde los que se podía ver en el frente hacia arriba, por el lado izquierdo de la puerta, una silueta de un párvulo acuclillado en el borde de la abertura de un tapanco; unos ojos párvulos que también reflejaban debajo de sí la figura de un hombre llorando detrás de una puerta de caoba, cubriéndose las cuencas de sus ojos con sus puños y dejando caer sus lágrimas por el mentón a la vez que reflejaban a un niño Dios recompuesto allí abajo por las rezadoras de Villa Tecolutilla; mismos ojos en los que se reflejaba él mismo dentro del ataúd allí abajo. Lo miraba en el tiempo con la misma contemplación con que el muerto lo hacía hacia él.
| Para citar este texto:
Hernández Sánchez, Oveth. «Los funerales de Rulo» en Sinfín. Revista Electrónica, no. 24, año 5. México, marzo 2019, pp. 13-16. ISSN: 2395-9428: https://www.revistasinfin.com/revista/ |

Oveth Hernández Sánchez
(VHsa., Tab. 1978). Lic. en teología y en Literatura Latinoamericana. 3er. lugar en el 1er. concurso de cuento corto (2011) de la UADY. Cuentos publicados en Delatripa: Narrativa y algo más, Sinfín, Letralia, Bistró, Monolito y en diarios impresos Novedades de Tabasco y Presente. Maestro invitado de Filosofía en la Universidad Alfa y Omega, Mérida, Yucatán.

